La Habana Dorada: Riquezas, Ron y Rumba
Era una época en que los barcos llegaban a La Habana como amantes furtivos, cargados de secretos y promesas. Sevilla enviaba sus telas finas y sus rezos católicos; Vera Cruz, plata y vainilla; Cartagena de Indias, esmeraldas y cuentos de contrabando. El puerto hervía de marineros bronceados, mercaderes astutos y mulatas de mirada ardiente que vendían frutas y sonrisas a partes iguales. El aire olía a salitre, melaza de caña y tabaco recién enrollado.
La Habana olía a maderas barnizadas, a aguardiente recién trasegado y a sudor de marinero andaluz, cuando los barcos llegaban desde Sevilla, Tierra Adentro, Vera Cruz y Cartagena de Indias como si el océano fuera un ancho camino de promesas. Era una ciudad de oro y sal, de mujeres con flores en el pelo y hombres con el alma hecha de ron y esperanza. En esos días, el sol se tendía sobre los tejados de tejas rojas como un gato adormecido, y la brisa del Caribe traía rumores de oro enterrado, de corsarios arrepentidos y de cartas perfumadas llegadas desde ultramar.
La Ciudad de los Sueños, nunca dormía
En las calles adoquinadas, los comerciantes catalanes regateaban con negros libertos, mientras los oficiales españoles, con sus uniformes empolvados, vigilaban que el oro de Nueva España no se esfumara entre las grietas del muelle. Las casas de los ricos, con sus balcones de hierro forjado, se abrían como abanicos para dejar escapar el son de las guitarras y el tintineo de las copas de cristal.
En los almacenes del puerto, se apilaban sacos de café de Jamaica, cacao de Caracas y añil de Guatemala. Los capitanes de barco, con sus barbas blancas y sus ojos llenos de tormentas, firmaban contratos entre tragos de ron y palmadas en la espalda. El negocio no se hacía en papeles, sino en brindis y confianzas. Un apretón de manos bajo la luna habanera valía más que un documento sellado en Madrid.
Cada semana, como si el destino tuviera un reloj de arena invisible, atracaban en la bahía Galeones hinchados de azúcar, tabaco, cacao y ambiciones. Desde el puerto, los cargadores descendían a tierra firme como si pisaran la misma Jerusalén prometida, eran recibidos con una feria, se escuchaban risas en castellano, catalán, quechua, nahuatl, euskera y gallego; los comerciantes veían a los marineros con los ojos como monedas, las mujeres se aflojaban los vestidos; Sevilla mandaba vino, aceite, espejos y encajes, Cartagena traía esclavos y esmeraldas, la Vera Cruz chocolate, maíz, el cargamento del Galeón de Manila, y La Habana devolvía en cada transacción una pizca de su embrujo.
La candela sin fin
Cuando el sol se hundía en el mar, La Habana se transformaba. En los salones de la aristocracia criolla, las damas bailaban danzón con oficiales recién llegados de Filipinas, mientras los esclavos, en los patios traseros, encendían fogatas y contaban leyendas de África. En las tabernas del puerto, los corsarios bebían junto a frailes franciscanos, y nadie preguntaba de dónde venía el oro abundante, las monedas de plata, los reales que pagaban la ronda.
El malecón era un río de gente: vendedores de buñuelos, jugadores de dados, poetas borrachos que recitaban versos al mar. En los burdeles de La Habana, las mujeres más bellas del Caribe hacían fortunas con sus besos, mientras los mercaderes holandeses perdían sus cargamentos en manos de tahúres profesionales.
Las plazas eran entonces un teatro perpetuo. Bajo los soportales de la Plaza de Armas, los escribanos redactaban para la Casa de Contratación; por las noches, los serenos contaban historias de amor a las negras que vendían dulces de guayaba en hojas de plátano por las mañana, y los soldados de guarnición discutían sobre quién tenía la mejor amante: si la hija del bodeguero o la viuda del alférez. La ciudad entera vibraba como un tambor africano: con ritmo, con deseo, con hambre de eternidad.
El Ron, la moneda de los hombres libres
El azúcar era el rey, pero el ron era el alma de Cuba. En los trapiches, los esclavos sudaban bajo el sol caribeño, destilando el licor que luego embriagaría a medio mundo. Los marineros lo cambiaban por especias en Manila, por pieles en Boston, por vinos en Cádiz. Una botella de ron habanero podía comprar un favor, un silencio o un crimen.
Los contrabandistas, esos héroes sin nombre, traían telas prohibidas de Inglaterra y tabaco de Virginia, burlando a los guardacostas con sonrisas y sobornos. La corrupción era un arte, y La Habana, su mejor museo.
Sueña y serás libre
Pero como todo sueño, esta época dorada tuvo su ocaso. Las guerras de independencia, los huracanes, la codicia de los nuevos tiempos, fueron apagando poco a poco el esplendor. Los barcos dejaron de llegar con tanta frecuencia, los salones se llenaron de polvo, y el ron ya no sabía igual.
Sin embargo, aún hoy, en las noches calurosas de La Habana, cuando el viento sopla desde el mar, algunos juran escuchar las risas de aquellos tiempos, el eco de los violines, el chocar de las copas. Porque esta ciudad, como un viejo borracho, nunca olvida sus glorias pasadas.
Donde las paredes caen, pero la vida se aferra
La Habana, en estos días, es una ciudad que se desmorona con elegancia. Los edificios, otrora orgullosos, ahora se inclinan como viejos borrachos, con sus fachadas despintadas y sus balcones cargados de ropa tendida, como banderas de un reino en ruinas. Las paredes agrietadas dejan escapar risas, música y el aroma tenaz del ajo frito. En cada esquina, la pobreza se sienta a la mesa, pero nunca come sola: siempre la acompañan el amor, el chisme y una terquedad que no entiende de derrotas.
La ciudad que se resiste a morir
Caminar por estas calles es como hojear un libro al que le faltan páginas. Aquí un edificio colonial, con sus columnas griegas, se deshace en polvo; más allá, una casa del siglo XIX se sostiene milagrosamente, habitada por tres generaciones que duermen en cuartos separados por sábanas colgadas. Los techos se caen, pero nadie se muda. La gente vive entre escombros y flores, porque en Cuba, hasta la miseria tiene macetas con geranios.
Los hombres, magros como espadas, juegan dominó en las aceras, apostando cigarros y mentiras. Las mujeres, con sus curvas talladas por la escasez, caminan como reinas, vestidas con ropas remendadas que llevan más historia que un museo. Los niños, descalzos y sucios, inventan juegos con latas vacías y sueñan con Miami como si fuera el cielo.
Donde come uno, comen diez (aunque no haya para uno)
En La Habana, la solidaridad es un plato que nunca se vacía. Llega un primo de Santiago, una amiga de Pinar del Río, un desconocido que dice ser sobrino de no sé quién, y de pronto la mesa —una tabla sostenida por ladrillos— se llena de gente. El arroz estirado con agua caliente sabe a banquete cuando se comparte. La cerveza, tibia y escasa, se pasa de mano en mano, y cada quien bebe un sorbo, nada más, porque mañana puede no haber.
En los portales, las vecinas pelan papas y destrozan reputaciones con el mismo entusiasmo. «¿Viste a María con el italiano? ¡Le regaló un jabón! ¡Dove, qué lujo!» El chisme corre más rápido que la electricidad, que va y viene como un amante indeciso.
La fiesta que nunca termina
De día, la ciudad parece dormida bajo el sol inclemente. Pero cuando cae la noche, La Habana se enciende con la furia de los que no tienen nada que perder. En los bares clandestinos —un cuarto atrás de una carpintería, el patio de una casa abandonada—, el ron casero quema la garganta y cura el alma. Los guitarristas rasgan canciones de amor y protesta, y todo el mundo canta, aunque no sepa la letra.
El sexo aquí es consuelo y moneda. Las jineteras de mirada cansada y sonrisa profesional negocian con turistas que buscan exotismo barato. Los jóvenes se aman en azoteas, entre tendederos de ropa, bajo las estrellas que también parecen gastadas. En Cuba, el amor es un acto de fe, como creer que mañana habrá pan.
La Esperanza: Última Moneda que Nadie Gasta
En medio de todo, la gente ríe. Ríe cuando la guagua no llega, cuando se va la luz, cuando el salario no alcanza ni para un par de zapatos. La risa es el arma contra el desastre. Y siempre, siempre, está la esperanza, que se nutre con el calor que emana de la tierra y su gente, que se seca las lagrimas con el aire salado que palia el hambre, evaporado por el olvido del sol que quema, en la fila por el pan, que es larga, como la espera, pero la vida es buena, siempre será buena.
La Habana, como la vida, no es una tragedia, es una fiesta, una ruina alegre, un lugar donde uno se aferra con uñas y dientes. Porque aquí, hasta en el peor derrumbe, la gente se levanta, se sacude las tristezas que el mar se lleva, y a lo lejos, cuando llega la luz, suena la radio a todo volumen, y siempre, siempre, siempre, siempre, hay alguien con quien bailar.
SÁLVAME
TODAVIA PUEDES
HACER HISTORIA





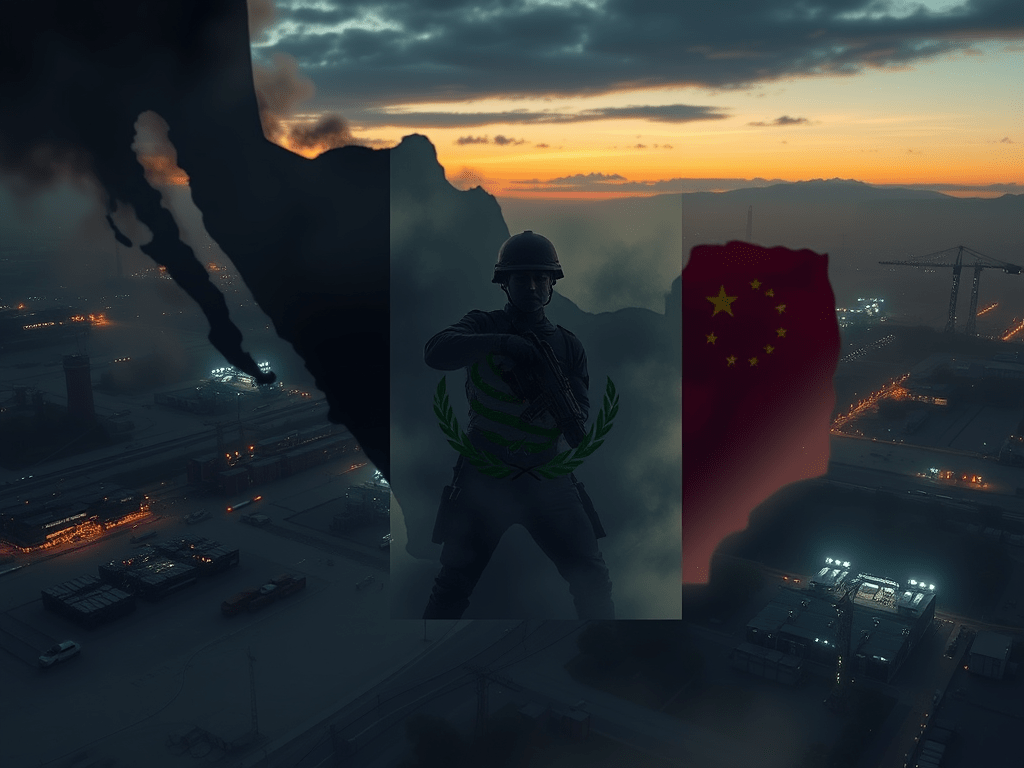

Deja un comentario