Depreadores del Cosmos
La cosmovisión mesoamericana, particularmente en lo que respecta a la muerte, el sacrificio y la antropofagia, se revela como un complejo entramado de creencias y prácticas que trascienden las interpretaciones simplistas. Lejos de ser un fenómeno monolítico, la ingesta de cuerpos humanos en Mesoamérica se manifestaba en una diversidad de contextos, adquiriendo significados profundos que abarcaban desde rituales funerarios y sacrificiales hasta actos bélicos y expresiones de hambre cósmica. Este fenómeno no solo definía la relación entre humanos y deidades, sino que también estructuraba la sociedad, marcando jerarquías y delineando la identidad a través de un proceso constante de transformación y relación.
Una de las premisas fundamentales que emergen de los estudios recientes es que la muerte en Mesoamérica siempre estuvo ligada de alguna manera a actos de canibalismo, ya sea como causa directa o como un evento post mortem. Sin embargo, es crucial matizar la afirmación de que «nadie escapaba de las grandes fauces del Señor de la Tierra», pues los cuerpos de los enemigos, por ejemplo, terminaban en los vientres de los guerreros captores, según crónicas como las de Bernal Díaz del Castillo. Esta perspectiva subraya la necesidad de distinguir entre las diferentes formas de devoración y ampliar el debate sobre su papel en la tanatología indígena.
Durante mucho tiempo, la explicación del canibalismo se refugió en la idea de deidades hambrientas que sustentaban el cosmos, alimentadas con sangre y corazones humanos. Esta «cosmología de la ingesta compleja» contemplaba a dioses consumiendo dioses, humanos consumiendo dioses y dioses comiendo humanos. Sin embargo, en esta enumeración a menudo se omitía el consumo de seres humanos por otros seres humanos.
Algunos teóricos argumentaban que el enemigo, al ser sacrificado, se divinizaba, convirtiendo la antropofagia en una teofagia simbólica, donde se consumía el «carisma» o «fuego-divino» de la víctima. No obstante, las fuentes revelan que no siempre había un rito sacrificial o una divinización de la víctima, como en el caso de los chichimecas cuauhtitlancalcas, quienes comían a sus prisioneros de guerra sin la presencia de deidades. Esto plantea la pregunta de si basta con el «significado religioso» para explicar el canibalismo nahua, y si no es esencial diferenciar entre el consumo de un esclavo que personificaba una deidad y el exocanibalismo de un guerrero enemigo.
La metáfora alimentaria era tan central en la cosmovisión nahua que incluso términos como «bien» (cuali) y «mal» (amo cuali) derivaban del verbo «comer» (cua). Se hablaba de una relación de alimentar y comer mutuamente entre humanos y creadores, donde las metáforas vinculadas al verbo «comer» señalaban el misterio del paso de un estado a otro, de manera pasiva y activa, «comer» y «hacerse comer».
Los destinos finales de los seres humanos después de la muerte estaban estrechamente ligados a las circunstancias específicas de su deceso. El Códice Florentino describe tres destinos principales: el Tlalocan, el Mictlan y la Casa del Sol. Curiosamente, en los tres casos, la muerte implicaba alguna forma de deglución.
El Tlalocan, el «paraíso terrenal» descrito por Sahagún, era el destino de aquellos que morían ahogados, por un rayo, o por enfermedades asociadas al agua. Sus cuerpos no eran quemados, sino enterrados, a diferencia de otras víctimas. Se enfatiza que los humanos no consumían a estos muertos, sino que la tierra, el agua o sus habitantes los ingerían. Esto podía ser interpretado como un acto de depredación o, en ocasiones, como un acto de reciprocidad, como el ejemplo de la Relación de la Provincia de los Motines, donde se sacrificaban víctimas a una entidad acuática y, a cambio, el «dragón» les ofrecía plumas ricas y doradas.
La diosa Chalchiutlicue, temida por arrojar a la gente al agua y sumergirla, y el ahuitzotl, un perro acuático que descarnaba cuerpos, ilustran esta depredación divina, donde los muertos se convertían en servidores o cónyuges de los dioses del agua. Hallazgos arqueológicos, como entierros completos y articulados asociados a contextos acuáticos en Coyoacán, refuerzan la idea de «cautivos del agua» destinados a ser comidos e incorporados por los espíritus acuáticos.
El Mictlan, por otro lado, era el lugar al que iban los enfermos en general y aquellos que experimentaban una «muerte común» o «sin gloria». El señor del inframundo, Mictlantecuhtli, era descrito como «sediento y hambriento de ti». En la fiesta de los difuntos, un esclavo que encarnaba al dios de la muerte era dejado morir de inanición, reduciéndose a un estado esquelético, una imagen viva de Mictlantecuhtli. Esta concepción se refleja en el inframundo maya (Xibalbá), donde los «alguaciles» enflaquecían a los hombres hasta convertirlos en huesos y calaveras.
Imágenes del Códice Borgia muestran a los muertos atravesando la boca de un monstruo terrestre, con partes del cuerpo designadas como alimento para los señores de este mundo. El Mictlan era visto como la inversión del proceso alimenticio celeste o terrestre, asociado a la putrefacción, un lugar donde «todo lo que aquí sobre la tierra no es comido, allá se come», un espacio de tormentos donde las almas eran devoradas por bestias y sabandijas. La idea del descarnamiento es prominente, con representaciones de serpientes devorando seres antropomorfos semidescarnados en Tula, y guerreros parcialmente descarnados en Chichén Itzá.
En marcado contraste con el destino del Mictlan, los guerreros que morían en batalla o eran sacrificados en la piedra, así como las mujeres que fallecían durante el parto, tenían un destino privilegiado: la Casa del Sol. Estos guerreros no debían ir al Mictlan, asociado a las fuerzas telúricas y la putrefacción. Para ellos, la ingesta por parte del enemigo, como parte de un rito funerario, se consideraba un «túmulo digno de su ser guerrero».
Los cuerpos de los guerreros muertos en combate o sus bultos funerarios eran incinerados, un rito que se decía los llevaba al «resplandeciente señor y transparente sol». La cremación no solo evitaba que los cuerpos cayeran en manos enemigas, sino que también impedía el abandono y el proceso de putrefacción asociado a la muerte terrestre, estableciendo un nexo deseable con los dioses celestes en lugar de los señores de la muerte. La Relación de Michoacán incluso describe la costumbre de utilizar a personas sacrificadas como «camas» para los señores importantes, asegurando que su cuerpo no tocara la tierra. Este tratamiento funerario ígneo y el exocanibalismo bélico expresaban el deseo de la nobleza de distinguirse de los mortales comunes, pues mientras las almas de los nobles se transformaban en nubes, aves o piedras preciosas, las de la gente común se volvían «comadrejas y escarabajos hediondos».
El exocanibalismo de los prisioneros de guerra, especialmente los nobles, está ampliamente documentado. Las Guerras Floridas tenían como objetivo principal capturar prisioneros para «dar de comer al ídolo y a aquellos malditos carniceros, hambrientos por comer carne humana». Se trataba de un manjar exclusivo para los señores y principales, aunque guerreros macehuales con méritos también podían acceder a él. Tras el sacrificio, el guerrero captor llevaba el cuerpo de su prisionero a casa para un banquete familiar, donde se cocinaba la carne con maíz en un plato llamado «tlacatlaolli». Curiosamente, el guerrero captor tenía prohibido comer la carne de su propio prisionero, una abstinencia que demostraba su moralidad y lo integraba en una esfera de intercambio social al repartir la carne.
Más allá de los ritos sacrificiales específicos, los mitos antiguos y contemporáneos mesoamericanos relatan un tiempo precosmológico de «hambre cósmica», habitado por seres incestuosos, antisociales, gigantes y bestias salvajes (tzitzimime), caracterizados por su glotonería y canibalismo. Estos seres, que devoraron a los habitantes de la era del «Sol oscuro» y el «Sol de jaguar», representan un estado de hambre constante y un deseo insaciable por los cuerpos de los vivos.
La ausencia de un cuerpo se manifestaba en la imagen de mujeres sin carne, solo huesos, destinadas a devorar a la humanidad al final de los tiempos. Huitzilopochtli, el dios mexica, también nació «sin carne, sino con los huesos». Esta noción de gigantes caníbales y de seres descarnados que devoran a la gente se transmitía al «futuro», pues se creía que regresarían para destruir el mundo con una deglución incontrolable.
Esta «economía de alteridad depredadora» se extiende al concepto de «predating or/as relating» (depredar o/como relacionarse), donde la devoración no es solo un acto de aniquilación, sino un proceso de «devenir-otro» que establece una relación y construye identidades. El tlatoani, el gobernante nahua, era un ejemplo de esta dualidad, dotado tanto de la cualidad de «fiera brava» como de la capacidad de dominio sobre sí mismo. En los ritos de entronización, se le asimilaba a un animal depredador, pero al mismo tiempo se le exigía controlar sus poderes, «esconder los dientes y las uñas», para no convertirse en una bestia temible.
Esta internalización de lo salvaje y lo civilizado corresponde a la constitución de una persona «dividual», que expresa lo humano/animal y la noción depredador/presa. En la guerra, el guerrero mexica era el depredador (humano), y su adversario tlaxcalteca la presa (animal), aunque estos roles podían invertirse según la perspectiva. La ingesta de la carne de los prisioneros de guerra fue una instrucción directa que definió a los mexicas como «comedores de carne humana», forjando su identidad como depredadores bélicos.
En la etnografía contemporánea, estas ideas persisten. Los tzotziles, por ejemplo, creen que una persona muere porque el wayjel de otro ha comido su ch’ulel, y un espíritu maligno de la Tierra (Pukuj) considera la carne humana como carne de animal. Los nahuales de los brujos atacan y devoran las ánimas de sus víctimas, y en sueños, comer carne puede ser señal de que se es un «devorador de personas».
Para evitar ser consumidos, se realizan rituales funerarios, como apisonar la tierra de las sepulturas entre los tojolabales, o fabricar «cuerpos» rituales entre los totonacos. Sin embargo, en algunas festividades, como el carnaval otomí, la comunidad se «abre» al inframundo para permitir que la podredumbre invada el mundo de los vivos, en un «canibalismo orgiástico mortuorio» donde los humanos devoran a la «muerte» para la «fabricación de nuevas identidades hechas con lo viejo».
En síntesis, el canibalismo y la depredación en Mesoamérica no pueden reducirse a una mera curiosidad antropológica o a un acto brutal sin sentido. Constituyen una práctica mortuoria intrínseca, un marcador de jerarquía social y una escatología diferenciada. La devoración, en sus múltiples formas, era una herramienta para interconectar las comunidades del cosmos, para la transformación ontológica y la construcción social.
La «cosmofagia» —un modelo que involucra a todas las comunidades del sociocosmos en un ciclo de ingesta— va más allá del «significado religioso» o la comunión con un cuerpo divinizado. Es una filosofía social caníbal donde la boca, como «dos mundos, un solo orificio«, se convierte en el umbral por donde el mundo externo se incorpora y se transforma, permitiendo la regeneración y la continuidad de la vida en un universo vibrante de relaciones depredadoras y recíprocas.





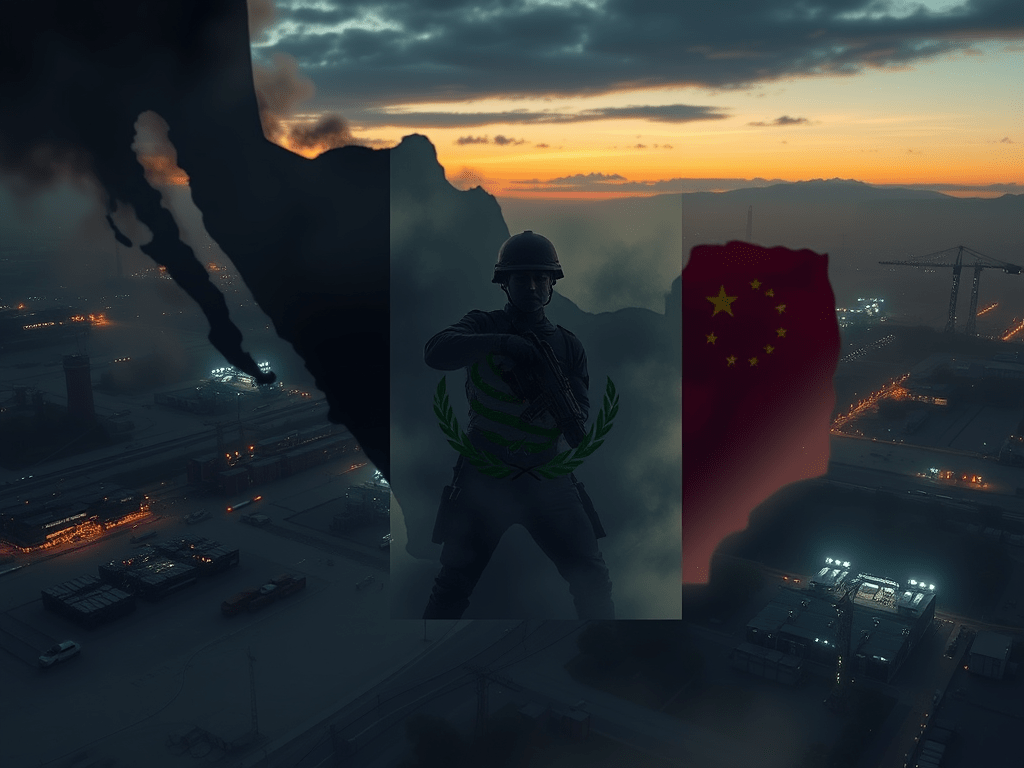

Deja un comentario