Habana, 19 de Agosto de 1968
El mar arrastra consigo lo que los hombres no pueden sostener. Lo vi en el Gulf Stream, donde los peces grandes se devoran a los pequeños y el sol blanquea los huesos hasta que parecen fragmentos de estrellas caídas. Lo vi en las calles de La Habana, en 1962, cuando una revolución había cambiado las reglas del juego pero no había cambiado la pesada carga de ser hombre. Memorias del subdesarrollo no es una película, es una herida abierta que sangra tiempo. Es el diario de un náufrago en tierra firme, Sergio Carmona Mendoyo, quien flota entre dos mundos: el que murió y el que no termina de nacer.
Todo se olvida. Nada es consecuente.
Sergio dice esto desde su apartamento, mirando La Habana con esos binoculares que son a la vez un arma y una condena. Los lentes amplían pero aíslan. Desde allí arriba, la ciudad es un espectáculo, un documento antropológico. Los hombres y mujeres son hormigas con discursos, hormigas que construyen un nuevo hormiguero sobre las ruinas del viejo. Sergio escribe, observa, critica. Cree que mediante el pensamiento puede escapar de la corriente que arrastra a todos los demás. Pero es un error. El que observa desde la altura ya está muerto. Lo aprendí en las montañas: un hombre solo es presa fácil del frío.
La película de Tomás Gutiérrez Alea nos presenta a un intelectual burgués en un mundo socialista. Es como un animal cuya selva ha sido talada. Sus instintos—el deseo, el escepticismo, el arte europeo, el whisky—ya no sirven. Él piensa que sobrevivirá porque es más inteligente, porque entiende el mecanismo. Pero la inteligencia sin acción es un arma que se oxida en la funda. Sergio escribe para no ahogarse, pero las palabras son salvavidas de papel.
¿Qué sentido tiene la vida para mí?
Se lo pregunta frente al espejo, en la quietud opresiva de su apartamento lleno de objetos que han perdido su función: discos de música clásica, libros en francés, muebles modernos. Son los trofeos de una cacería que ya no interesa a nadie. En la revolución, el sentido se construye colectivamente, con sudor y consignas. Él, que quiere un sentido personal, íntimo, filosófico, se convierte en un fantasma. Un fantasma bien vestido que pasea por una ciudad de vivos.
Recuerdo un viejo pescador en Cojímar, Gabino, que me dijo una vez: «Ernesto, el pez más grande es el que se queda en la memoria. El que se cuenta. Pero para contarlo, primero hay que salir a mar abierto y luchar con él». Sergio no lucha. Espera. Observa. Analiza. Y mientras lo hace, la vida—esa cosa salvaje y verdadera—pasa de largo, como el agua entre los dedos.
Las palabras se devoran las palabras.
En el juicio por la confiscación de su casa, Sergio escucha las acusaciones. Sus antiguos empleados hablan. Sus palabras son herramientas, martillos para derribar su estatua. Él intenta defenderse con otras palabras, más refinadas, irónicas. Pero en la nueva gramática del poder, su lenguaje es inútil, es ruido de fondo. Es como discutir de técnica narrativa mientras una granada estalla en la trinchera. Las palabras, cuando pierden su terreno común, se vuelven caníbales.
La escena con Elena, la joven aspirante a actriz, es un duelo de lenguajes. Él habla de Stendhal, de responsabilidad artística. Ella quiere fama, diversión, un vestido nuevo. Sus diálogos no se encuentran; rozan sus cuerpos pero no sus almas. Sergio intenta moldearla, educarla, como si ella fuera otra página en blanco donde escribir su legado. Pero ella no es un personaje de su novela. Es una muchacha de un país nuevo, que intuitivamente entiende que el pasado de Sergio es un lastre. Cuando ella lo abandona, después del fallido viaje a la casa de playa, no es solo un rechazo sexual. Es el rechazo de todo lo que él representa: la contemplación, la ambigüedad, la melancolía.
¿Y tú por qué estás abajo?
Estás solo.
Le dice a su amigo Pablo, el escritor que se va. En esas preguntas hay un eco de la propia desolación de Sergio. Pablo elige el exilio, la fuga. Sergio elige quedarse, creyendo que su posición de observador lo protegerá. Pero al final, ambos están abajo. Pablo, en el anonimato de Miami. Sergio, en el aislamiento de su azotea. La soledad no es una coordenada geográfica. Es un país del alma. Y su gobierno es despiadado.
Cómo se sale del subdesarrollo.
Cada día es más difícil. Lo marca todo.
Y tú que haces aquí abajo, qué significa todo esto.
Tú no tienes nada que ver con esa gente.
Estás solo.
Nada tiene continuidad. Todo se olvida.
La gente no es consecuente.
Tu recuerdas muchas cosas. Recuerdas demasiado.
Hilar los acontecimientos. Nada tiene continuidad.
La película misma rompe su hilación. Salta del presente al archivo, de la ficción al documental. Vemos a Sergio en su vida privada, y de repente, imágenes de la Crisis de los Misiles, de las protestas, de la multitud. Es el contrapunto brutal entre el drama individual y el cataclismo histórico. Sergio quiere ver su vida como una novela con una trama coherente, donde sus actos tengan consecuencias, donde sus pensamientos construyan algo perdurable. Pero la Historia—esa fuerza torpe y gigantesca—interrumpe constantemente. Lo que él llama «subdesarrollo» no es solo económico. Es existencial. Es la sensación de vivir en un presente perpetuo, donde el pasado se desvanece sin dejar huella y el futuro es una promesa abstracta.
En una escena magnífica, Sergio camina entre las ruinas de su antigua casa familiar. Las paredes están derrumbadas, la piscina vacía es una losa de cemento agrietado. Es la imagen perfecta de la memoria: una estructura que pierde su función, expuesta a los elementos. Tu recuerdas muchas cosas. Recuerdas demasiado, podría susurrarle el viento. Y es cierto. Sergio está paralizado por la memoria. Recuerda a su esposa que se fue, a sus amigos que partieron, a la Habana burguesa de antaño. Esos recuerdos no son un tesoro; son piedras en los bolsillos de un hombre que intenta nadar.
Yo he escrito sobre la necesidad de matar lo que se ama. Pero Sergio no puede matar su pasado. Lo conserva en formol, y se pudre lentamente en el laboratorio de su mente. La revolución, en cambio, practica una amputación quirúrgica del pasado. Es brutal, pero le permite avanzar. Sergio, el espectador, se queda en el límite, viendo cómo el cadáver de su vida anterior es enterrado sin ceremonia.
No me ve.
Se lo dice a Laura, su ex-mujer, en un flashback. Ella está demasiado ocupada empacando para irse a Miami. Es la queja del intelectual: «nadie me entiende, nadie ve mi profundidad». Pero quizás el problema es al revés. Quizás Sergio no ve a los demás. Ve ideas, símbolos, problemas sociales. A Elena la ve como un proyecto estético. A las mujeres las ve como cuerpos o espejos. A los revolucionarios los ve como material de estudio. Su tragedia no es la incomprensión, sino la incapacidad de contacto auténtico. El hombre que vive detrás de los binoculares termina viendo solo la superficie de todo, incluido él mismo.
En el claro-oscuro de la fotografía de la película hay una lección. La luz tropical de La Habana es cruda, reveladora. No perdona. Los interiores de Sergio tienen sombras profundas, rincones donde se esconde la duda. Pero al final, incluso su refugio es invadido por la luz del exterior, por los discursos de Fidel que llegan por la radio, por los sonidos de la calle. No hay oscuridad que resista el mediodía cubano.
¿Cómo se sale del subdesarrollo?
Cada vez es más difícil.
Esta pregunta flota sobre toda la película como un humo denso. La respuesta oficial es colectiva: trabajo, sacrificio, fe en el futuro. Sergio busca una respuesta individual: el arte, la cultura, la conciencia crítica. Pero ambas respuestas chocan con la misma pared: la condición humana. El subdesarrollo no es solo una estadística. Es un estado del alma. Es la sensación de llegar siempre tarde, de ser un eco de otros diálogos, un remedo de otras culturas. Sergio lee a Kafka, escucha a Bach, y se siente ciudadano del mundo. Pero en el mundo, en el Primer Mundo, él es solo un exótico, un remanente de una colonia.
La escena final es un golpe maestro. Sergio, acosado por los comités revolucionarios que lo investigan, mira directamente a cámara. Su rostro se descompone en grano, en negativo, en un caos de imágenes superpuestas. Ahora empieza tu destrucción final. Es la voz de su paranoia, o quizás la voz de la historia. Lo abarca todo. La revolución, que prometía una nueva identidad, lo aplasta. Su individualismo es visto como una desviación, un cáncer a extirpar.
¿Qué queda? El olvido. La disolución. Sergio no será un mártir ni un héroe. Será una anécdota, una línea en un informe burocrático. No eres nada. Nada. Estás muerto. Es la sentencia más terrible para un hombre que quería ser el autor de su propia vida. Morir no es lo grave. Lo grave es desaparecer sin haber importado.
Al final, Memorias del subdesarrollo es una película sobre el ahogo en seco. Sergio es un pez en la arena, moviendo las branquias en un aire que no puede respirar. El mar—símbolo de fuga, de profundidad, de vida—está siempre a la vista, desde su azotea. Pero él no se sumerge. Se queda en la terraza, escribiendo sobre las olas.
He escrito mucho sobre la gracia bajo presión. Sergio tiene inteligencia, pero no tiene gracia. Su presión es interna, una lenta asfixia de la irrelevancia. Los hombres verdaderos, los que he tratado de retratar, encuentran dignidad en la acción, en el riesgo, en el compromiso con algo más grande que ellos, ya sea un pez, una guerra o una verdad. Sergio se compromete solo consigo mismo. Y el yo, cuando se convierte en un proyecto absoluto, es la cárcel más pequeña y sofocante.
La Habana de 1962 era un laboratorio del hombre nuevo. Sergio era el hombre viejo, el que no podía—o no quería—mutar. Su tragedia no es política, es ontológica. En un mundo que exigía certezas, él se aferró a las dudas. En un mundo que hablaba de futuro, él hablaba de pasado. Fue un anacronismo con binoculares.
El mar, al final, se traga todo. Las memorias, los amores, las revoluciones, los ensayos. Lo que perdura no es el hombre, sino la lucha. La lucha por darle un sentido al día, por conectar un acto con otro, por no rendirse a la corriente. Sergio se rindió antes de empezar. Se observó nadar, y en la observación, se hundió.
Quedan sus palabras, devoradas por otras palabras. Queda la imagen de un hombre en una azotea, mirando un país que ya no lo ve. Queda la pregunta, tan antigua como la primera lluvia:
¿Qué sentido tiene la vida para mí?
La respuesta, quizás, no está en el mirar, sino en el hundir las manos en el fango de la vida y plantar algo, aunque uno no vaya a estar allí para verlo crecer.





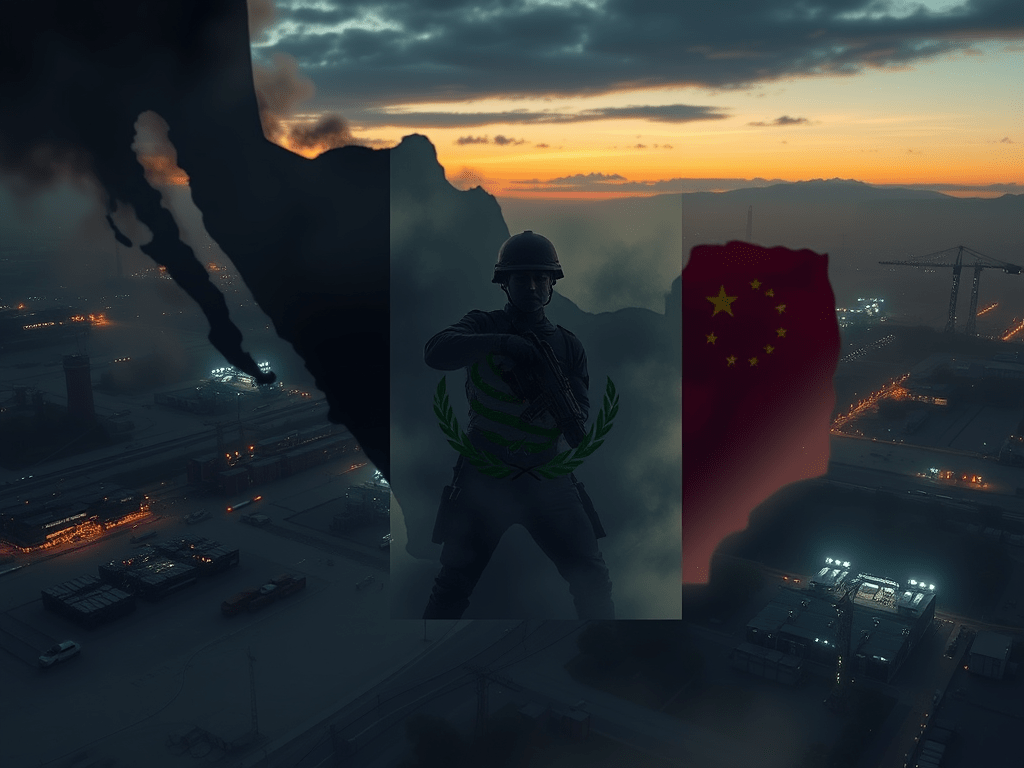

Deja un comentario