Es muy hermoso tener la mente saturada y henchida de conocimiento. Hela aquí, la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, asentada en el año del Señor de 1650 en el corazón de Nueva España, entre las entrañas de plata y el cielo implacable. Yerguíase la ciudad como un milagro en la altiplanicie, un prodigio de piedra y voluntad contra el flanco desgarrado de la Sierra. El aire, frío y delgado como filo de espada, acre olor de los ingenios donde el mineral se lavaba con sangre.
Sus calles, trazadas con la rigidez desesperada de quien huye del abismo, no seguía el dulce desorden de las ciudades indias, ni tampoco la geometría perfecta del cuerpo del Rey. Era barrancas de piedra, angostas y empinadas, que serpenteaban entre chozas de adobe con techos de tejamanil y casonas de cantera rosa cuyas portadas blasonadas miraban con desdén la tierra.
Por ellas discurría, como un río humano, el bullicio español de rostro pálido y vestido de negro oscuro, la espada al cinto, el sombrero de ala ancha. Caminaba rápido, como si el tiempo fuese plata que se escapa por entre los dedos. Tras él, con paso medido, sus hijos herederos de la soberbia pero no del favor real, atrapados entre el desprecio del indio y el resentimiento peninsular.Y andan también los que no son ni de aquí ni de allá, aquestos indios, de rostro cetrino y mirada esquiva; pocos como el indio zacateco, de rostro grave y espalda ancha, cargando fardos imposibles, arrastrando carretillas con mineral, resignadas van zacatecas secas con saya colorada y rebozo.
Frente a la parroquia de Santo Domingo, bulle el mercado, un tapiz viviente de olores y colores: puestos de ollas de barro rojo de Sayula, mantas de lana burda y frazadas listadas, montañas de chiles secos que quemaban la vista, pilas de maíz blanco, azul y amarillo, cacao de las tierras calientes, vainilla que perfumaba un rincón, velas de sebo, hierbas medicinales de tlaxcalteca con voz monocorde. Y entre todo ello, el centelleo artero de la plata: galletas del metal virgen, cruces, anillos, ajorcas, vendidas por plateros que regateaban con ojos de lince.
Fue en este mundo de extremos, de santos de palo y demonios de plata, donde nació, diecinueve años atrás, el muchacho llamado Mayahuel. Su origen fue un pecado de la montaña, un arrebato del sol y la soledad.
Corría el año de 1631. Un extremeño de cuarenta años, don Álvaro de Mendoza y Guzmán, hidalgo de Mérida venido a menos, había llegado a Zacatecas con la locura en los ojos y la sed de fortuna en el corazón. Era alto, seco como un garrocha, con una barba entrecana que recortaba con meticulosidad militar. Sus ojos, del color del acero, miraban el mundo como un pedazo de tierra por conquistar. No encontró vetas ricas, sino deudas y la humillación de servir como capataz en una mina de un pariente lejano. La aridez del paisaje, que a otros abatía, a él lo enfurecía; le recordaba su propia sequía interior.
Una tarde, su mula se espantó junto al arroyo de La Plata. Mientras forcejeaba con el animal, una risa clara, como agua sobre piedras, le hizo levantar la cabeza. Era una india, no tendría más de catorce años, sentada en una piedra lavando raíces y verduras. Bautizada Maria, de Tonalache, y era verdulera en el mercado. Tenía la piel del color de la canela oscura, los ojos grandes y negros como pozos de obsidiana, y una gracia menuda y hacendosa en los movimientos. Don Álvaro, acostumbrado a ver a las indias como bestias de carga o sombras silenciosas, se quedó pasmado. No era belleza al modo español, sino algo más profundo y perturbador: una quietud sólida, una serenidad que emanaba de ella como el calor de la tierra.
Él, áspero, le pidió agua. Ella se la ofreció en un jícaro, sin bajar la mirada del todo, pero sin bajar la cabeza tampoco. Don Álvaro bebió y sintió que la sed que apagaba no era la de la garganta. Volvió al día siguiente, y al otro, con excusas vanas. Le llevaba un pedazo de piloncillo, una cinta de color.Maria lo aceptaba con una sonrisa tímida, pero sus ojos permanecían lejanos, velados. Para ella, este hombre colérico y pálido era como un tecolote, un búho: una criatura de otro mundo, de mal agüero.
El extremeño, sin embargo, se creyó enamorado. Era la posesión lo que anhelaba, el dominio sobre aquella belleza salvaje e incomprensible. Una tarde de tormenta, la siguió cuando ella, cargando su canasto vacío, tomaba el sendero de la montaña hacia su jacal. La lluvia comenzó a caer, torrencial, helada. Don Álvaro la alcanzó, le ofreció su capa. Ella, tiritando, aceptó. Bajo un risco que hacía de abrigo, el hidalgo, cegado por un deseo que confundía con pasión, la forzó. Maria luchó en silencio, con la fuerza desesperada de un animal acorralado, pero era una niña contra un soldado. La montaña, testigo mudo, sólo ofreció el estruendo de la lluvia y el crujir de la tierra para cubrir el pecado. Don Álvaro, después, sintió no remordimiento, sino un vacío mayor. Le arrojó una bolsa con unas monedas de plata y se marchó, hundiéndose en el aguacero. Maria se quedó tirada en el barro, rota por dentro, mirando con ojos ciegos la niebla que devoraba el valle.
De aquella unión violenta y triste nació, nueve lunas después, un niño. Maria lo llamó Mayahuel, por la diosa del maguey y de la fecundidad, tal vez como un ruego o una ironía amarga para los dioses viejos que no la habían protegido. El muchacho creció en la periferia de ambos mundos. De su padre heredó la estatura, la nariz aquilina, el pelo castaño que ondeaba con rareza entre los negros lizos de los indios, y un fuego interior, una inquietud que no era la ambición calculada del español, sino un ardor sin rumbo. De su madre sacó los pómulos altos, la boca ancha y sensual, la mirada profunda que a veces parecía ver a través de las cosas, y un silencio elocuente, un conocimiento instintivo de los senderos, de las plantas, del lenguaje del viento en los pinos.
Pero, como si el cielo hubiese querido mezclar sólo el lodo de ambas estirpes, Mayahuel también sacó lo peor: la soberbia herida del padre y la desconfianza huraña de la madre; la violencia contenida del extremeño y la melancolía fatalista de la zacateca. Era un alma bifurcada, un río que no sabía hacia qué mar correr.
Maria, consumida por la vergüenza y el trabajo, murió cuando el niño tenía diez años. Don Álvaro, para quien el vástago era un recordatorio incómodo de su bajeza, lo recogió no por caridad, sino para tener un criado que no hubiera que pagar. Lo puso a barrer los patios de la mina, a cuidar las mulas. Mayahuel creció entre los insultos de los peones españoles, que lo llamaban hijo de perro, y el desdén frío de los indios, que veían en su sangre mezclada una traición. Sólo encontraba paz en la iglesia de los franciscanos del convento de Guadalupe. Allí, la penumbra fresca, el canto llano y la sonrisa tranquila del padre Antonio, un lego anciano le enseñó a leer el latín, le hablaban de un amor que el mundo le negaba, del juicio final y de la bendita providencia.
Mayahuel, con el corazón henchido de una necesidad fervorosa, creyó oír la llamada de Dios. Profesó desde niño un sincero afecto a aquellos frailes franciscanos de Guadalupe, hombres austeros de sayal remendado que, al menos en teoría, veían un alma igual ante Dios en indios, españoles y castas. Creyóse llamado a la vida religiosa; tomó el santo hábito de novicio y por varios meses vivió la vida conventual. Apreciaba la rutina, el silencio del claustro, la sensación de pertenencia. Pero su naturaleza, ese fuego dual, no podía contenerse entre muros de piedra. En el coro, su voz se quebraba con una rabia que no entendía; en la celda, las sombras tomaban formas de pinos y barrancas; en la oración, su mente volaba a la montaña, a la libertad áspera y total de las alturas. Se convenció, con angustia, de que Dios no lo quería en ese estado. Abandonó el convento no sin gran sentimiento de su corazón, pues allí había conocido la única sombra de bondad. Y entonces, el único refugio que le quedaba se reveló en su mente: fugarse a las montañas.
Una madrugada, sin despedirse de nadie, Mayahuel tomó un hatillo con un pedazo de pan, un cuchillo y la manta que fue de su madre, y se perdió en las estribaciones de la montaña.
Y he aquí que el indio y la montaña se conocen, son amigos viejos. La montaña mantiene al indio, le da sombra, abrigo y seguridad. El indio ama á la montaña, entra sin miedo en sus profundas soledades, y jamás se extravía. Como si tuviese un imán oculto en su pecho, encuentra su rumbo con seguridad, y si la noche le sorprende, ni se asusta ni se altera. Las fieras, como si creyeran que es como ellas el habitante natural del bosque, nada le hacen, fraternizan con él y van pacíficamente á sentarse junto á la hoguera y á cuidar el sueño tranquilo del indio. En la mañana, fácilmente encuentran un manantial de agua cristalina y frutillas de los madroños, encinas y yerbas tiernas y alimenticias que ellos conocen, y en las cenizas de la hoguera de la noche, calientan sus tortillas ó un pedazo de cecina, que algún caritativo tendero del pueblo les dio en pago de algún servicio.
Así fue la vida de Mayahuel. Descubrió una cueva seca, con vista a un valle escondido. Con sus propias manos, usando piedras y barro, construyó un muro bajo a la entrada, y dentro, un pequeño altar: una piedra plana donde puso una cruz tosca que él mismo talló, y junto a ella, una figurita de barro que recordaba vagamente a una mujer, resto del culto antiguo de su madre. Sin saberlo, sin proponérselo, Mayahuel había fundado la primera ermita en las montañas de Zacatecas. Allí vivió una vida frugal y casi feliz. Rezaba sus oraciones matinales, cuidaba de un pequeño huerto de hierbas, cazaba conejos con trampas ingeniosas, y contemplaba el paso de las nubes sobre la ciudad lejana, que desde allí parecía un juguete de plata y polvo.
Pero la herida de su sangre no estaba cerrada. La soledad, en vez de curarla, la hizo supurar. Una tarde, explorando un cañón remoto, encontró un magueyal silvestre. Y en el corazón de una planta madura, el agua miel fermentaba al sol, transformándose en pulque, la bebida de los antiguos, el octli que los frailes condenaban como ponzoña del demonio. Mayahuel, movido por una curiosidad amarga, recogió el líquido lechoso en una calabaza y bebió. Era ácido, espeso, y bajó por su garganta como un fuego suave que luego estalló en su cabeza.
Y entonces ocurrió la posesión. No fue el simple emborracharse de un campesino. Fue como si la esencia misma de Mayahuel, la diosa de la fertilidad y la embriaguez a la que debía su nombre, se hubiese dormido en su sangre esperando este momento. O, más precisamente, como si los Centzon Totochtin, los Cuatrocientos Conejos, las innumerables manifestaciones de la embriaguez del pulque, hubiesen invadido su cuerpo mestizo, encontrando en su alma dividida la tierra perfecta para sembrar la locura.
Cada vez que Mayahuel bebía, que fue con una frecuencia cada vez mayor, un conejo distinto se apoderaba de él. Un día era el conejo de la risa estruendosa y vacía, que danzaba solo bajo la luna hasta caer exhausto. Otro, el conejo de la melancolía negra, que lloraba por horas nombres que no recordaba. Luego vino el conejo de la furia ciega, que destrozaba su propia ermita a golpes. Y después… después vinieron los conejos oscuros.
Bajaba a los caminos reales, al amparo de la noche, convertido en una sombra ágil y letal. El conejo del pillaje atacaba a viajeros solitarios, comerciantes que llevaban sus ganancias a la ciudad, les robaba con una violencia animal y los dejaba medio muertos entre los arbustos. El conejo de la lujuria violenta acechaba a las mujeres que iban a los manantiales o a los ranchos aislados; el grito de terror de una muchacha india o una mestiza pobre se perdía entre los riscos, ahogado por la bestia en que se había convertido el ermitaño. Y por último, el conejo más abominable, el del hambre antigua y caníbal, surgía. Dicen quienes hallaron después los restos, que algunos cuerpos de sus víctimas no fueron simplemente abandonados…
En la ciudad, corrió el rumor. Ya no se hablaba del mestizo huido, sino del Demonio de la Sierra, un espíritu o un hombre bestia que encarnaba todos los terrores de aquella tierra fronteriza: el indio rebelde, el mestizo vengativo, el alma en pena. Los viajes se hacían en caravana, las mujeres no salían solas, y en las pulquerías se murmuraba con supersticioso temor que era el castigo por haber profanado los antiguos lugares sagrados.
La autoridad real no podía tolerarlo. El capitán de presidio, don Gonzalo de Herrera, veterano de las guerras chichimecas, organizó una partida de diez soldados de cuera y un puñado de rastreadores tlaxcaltecas. Siguiendo el rastro de los crímenes, que olía a pulque agrio y a sangre seca, ascendieron a la sierra. Encontraron primero la ermita profanada, el altar destrozado, la cruz hecha añicos junto a la figurilla de barro despedazada. Y más allá, en un claro, hallaron a Mayahuel.
No era el hombre fiero que esperaban. Estaba sentado, desnudo en parte, cubierto de tierra y cicatrices, bebiendo de una calabaza grande. Sus ojos, inyectados en sangre, reflejaron por un instante, al ver a los soldados, un centenar de personalidades: miedo animal, desprecio soberbio, tristeza infinita, hambre. Los Cuatrocientos Conejos pululaban dentro de su cráneo.
No hubo lucha. Mayahuel, poseído quizás por el conejo de la resignación final, dejó caer la calabaza. Los soldados, asqueados y aterrados, lo ataron con fuertes coyundas. Lo bajaron a la ciudad como un trofeo siniestro. El proceso fue breve. La Santa Inquisición mostró interés, pero las autoridades de la Capitanía, deseosas de escarmiento rápido y ejemplar, se quedaron con el caso. No hubo defensa. El mismo don Álvaro de Mendoza, llamado a declarar sobre su hijo, dijo con voz fría: «No conozco a ese salvaje. Es una bestia del mal».
Al amanecer del día señalado, lo sacaron al patio del presidio. Mayahuel, lavado y vestido con una túnica de sarga, parecía tranquilo. Miraba hacia la sierra, cuyas cimas empezaban a dorarse con el sol. El Capitán General dio la orden. La descarga de los arcabuces retumbó entre los muros de piedra, su cuerpo añico explotaba como melcocha.
No hubo sepultura cristiana para él. Su cadáver fue arrojado a una fosa común en el camposanto de los ajusticiados, en la ladera árida que miraba lejos de la villa y lejos también de su montaña. Pero esa noche, y en muchas noches después, se juraban oír, llevado por el viento que bajaba de la sierra, un rumor múltiple: como el de cientos de patitas de conejo huyendo entre los matorrales, un llanto colectivo y agudo, que se pierde en la inmensidad oscura con el dolor de las almas, atrapadas entre dos mundos, que podían engendrar mil demonios.

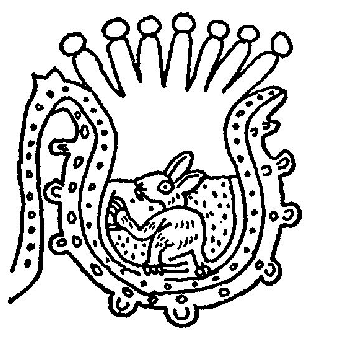



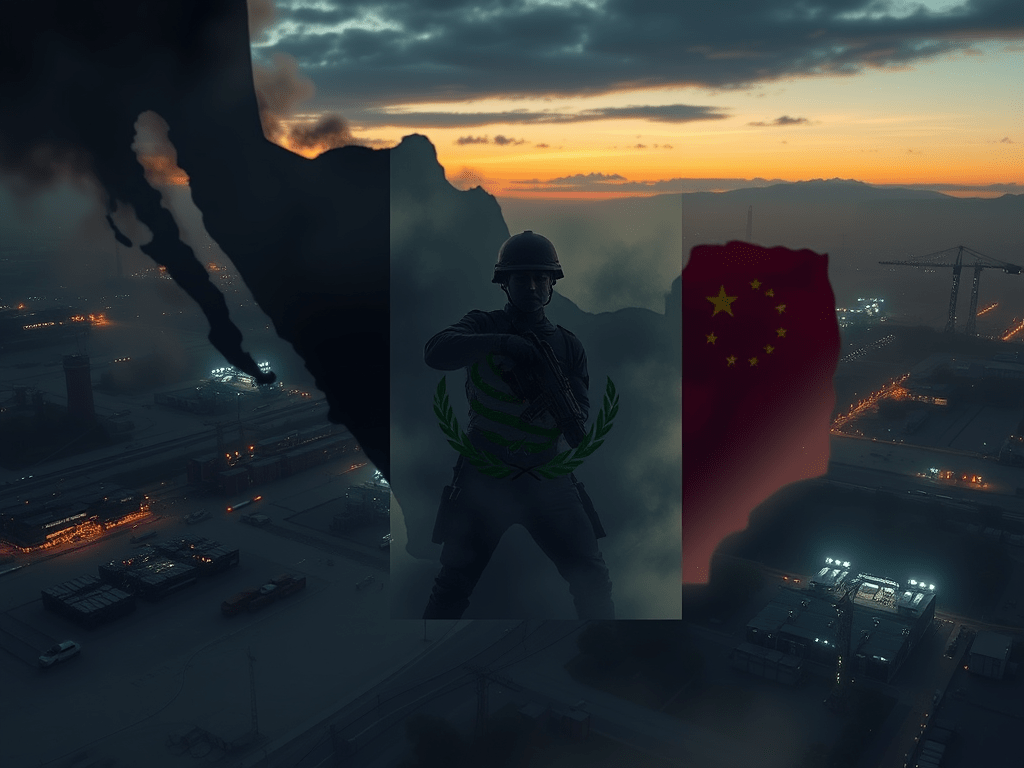

Deja un comentario