El hombre lucha contra dos cosas: lo que tiene y lo que no tiene. Lo que tiene es la tierra y lo que no tiene es Dios, o la idea de Dios, o la falta de Dios, que es lo mismo; Una pelea cubana contra los demonios no es una película sobre santos. Es una película sobre hombres que confunden su sed con una revelación, su sudor con lágrimas sagradas, su terquedad con la voluntad divina. Es un western espiritual donde el polvo no lo levantan los caballos, sino el delirio.
El pueblo, el poder del mal y el desorden ha ganado terreno. Es un Pueblo bajo dominio del demonio. Las primeras imágenes no son de personas, son de tierra. Tierra agrietada, polvorienta, bajo un sol blanco.No es el infierno del fuego, es el infierno de la vida. El demonio aquí no tiene tridente; tiene una llaga seca en el costado de la tierra. Y en este caldo de cultivo, crece la semilla de lo absoluto.
El padre Manuel, un hombre raquítico, con ojos que brillan con una luz que no es de este mundo. No ve campesinos, ve almas perdidas. Ve pecado, ve desorden donde hay desesperación. Su sermón no es de consuelo, es de acusación. Hay que lavar los pecados del pueblo. Hay que purificarse. Pero, ¿con qué agua? El río está seco. La única agua disponible es la del sacrificio, la del sufrimiento autoinfligido. Es la lógica perversa de la penitencia de Moises en el desierto, la tierra prometida: para merecer la lluvia, primero hay que sangrar.
Hay un claroscuro brutal en el rostro de Manuel. La luz del sol lo parte en dos: una mejilla iluminada, casi divina; la otra, hundida en una sombra profunda, inquietante. Es un hombre enfocado en su visión, pero desenfocado de la realidad. Sus palabras son nítidas, certeras como cuchillos, pero lo que ve es un borrón celestial. No ve a María, una mujer que está loca; ve a una pecadora. No ve a los hombres que se emborrachan para olvidar la miseria; ve a siervos de Satán.
El padre Manuel está empeñado en que el pueblo abandone el pueblo donde hace su vida y lo siga a una tierra inhóspita. Una tierra dura y difícil. En virtud de que, ¿qué deuda tiene que pagar el pueblo? Esta es la pregunta clave, planteada por un hombre cuerdo en medio de la fiebre colectiva. ¿Qué deuda? La deuda de existir. Manuel ofrece una transacción divina: entreguen esta tierra maldita, sigan el camino áspero y tortuoso, y encontrarán la gracia. Cambien el infierno por la promesa del paraíso.
La escena de la partida es una de las más poderosas que he visto. No hay música triunfal. Hay un silencio roto por el crujir de las carretas, el llanto de un niño, el resuello de un buey. La cámara, desenfocada a veces por el polvo y la emoción, sigue a esa columna de ilusionados y derrotados. Se enfoca en una mano agarrando un rosario, luego en los pies descalzos sobre las piedras, luego en la mirada perdida de Manuel hacia un horizonte invisible. Es un éxodo a cámara lenta, una marcha hacia la salvación que se parece demasiado a una condena.
Así como hay hombres tentados por la carne, también los hay del espíritu. Y se saborean y se relamen. Que los tengan por santos, por profetas. Aquí, el filme muestra su genio filosófico. La tentación no es solo del lujo o la lujuria. La tentación más profunda, la más corruptora, es la del poder espiritual. El poder de ser el elegido, el intérprete de Dios, el pastor de almas. Manuel se relame con su propio discurso. Saborea la sumisión de su pueblo, la entrega total. Es una borrachera del alma, más peligrosa que la del alcohol. Y el pueblo, sediento de milagros, se la sirve. La lucha no es solo entre fe y razón, sino entre dos conceptos de salvación: la material y la espiritual. Y en medio, el pueblo, que solo conoce el infierno de la necesidad, es incapaz de distinguir uno del otro.
Tiene mucho dinero y cree poder comprar el paraíso.
Hace tanto que estamos en el infierno.
¿Cómo una idea, una obsesión, una mentira nos puede llevar a la locura? La película responde con imágenes. Vemos a hombres y mujeres que, poco a poco, dejan de ser individuos para fundirse en una masa hipnótica. Sus rostros, antes llenos de dudas cotidianas, se vacían, se unifican en una expresión de entrega beatífica. La locura no llega con gritos, llega con el silencio de una promesa incumplida, con una mirada demasiado fija en el cielo. La idea del paraíso futuro justifica cualquier infierno presente. Es la misma lógica de la guerra: se sufre hoy por el mañana glorioso que heredarás con tu sufrimiento.
El «paraíso» que Manuel promete, esa tierra de gracia, es un infierno de privaciones y fanatismo. Y el «infierno» que dejan atrás, el pueblo pecador, tenía dentro su pequeño cielo: el amor furtivo, la risa en la cantina, la sombra de un árbol conocido. El hombre siempre confunde el mapa con el territorio. Pinta cielos donde hay desiertos y le teme a los desiertos que podrían ser, visto de otro modo, su única salvación.
Ya somos del todo libres, dice alguien, siguiendo a Manuel. Hijos de la carne pecadora. Dios señala el camino de la salvación. Camino áspide y tortuoso. Camino de rigor, sufrimiento y resignación. La libertad que encuentran es la más absoluta de las esclavitudes: la libertad de no pensar, de no decidir, de entregar la voluntad a otro. Manuel les ha robado el peso de la libertad, que es el mayor tormento del hombre, y les ha dado a cambio la ligereza del fanatismo. El camino es tortuoso, sí, pero no porque Dios lo haya diseñado así, sino porque el guía está ciego y arrastra a los ciegos por un barranco.
La fotografía en estas escenas de la marcha es un personaje más. El sol quema el encuadre, blanqueando los detalles, haciendo que el mundo parezca un negativo sobreexpuesto. Luego, en la noche, los claroscuros son tan profundos que los rostros emergen de la oscuridad como máscaras, iluminados solo por la tenue luz de una fogata o la luna fría. Se enfoca en los labios secos, en los ojos febriles, en las manos entrelazadas no por el amor, sino por el miedo. Y luego, deliberadamente, se desenfoca, como si la cámara también estuviera mareada por el calor y el delirio, negándonos el privilegio de ver con claridad, sumergiéndonos en la confusión general.
Para aquellos que lo transitan se ofrece un renacimiento del espíritu y virtudes y dones sobrenaturales. Ahí está la ruta. Este pueblo hallará la gracia. Manuel lo repite como un mantra. Es su certeza, y la certeza, cuando es absoluta, es el germen de la tragedia. Lo vemos en los toros: un toro que carga con certeza absoluta hacia el engaño de la capa termina clavado en la espada. El pueblo es el toro, Manuel es el torero que los guía hacia la estocada final, creyendo que es Dios quien sostiene la espada.
Es tarde… ya no podrás escapar.
¿Tú quieres saber?
¿Tú quieres las respuestas?
Todos quieren llegar allá… van como ciegos.
Pierden el camino y ruedan al abismo, o se cansan y no llegan nunca.
Pero tú verás y llorarás, porque naciste demasiado pronto...
Como todos los que alcanzan a ver algo en medio de esta ceguera.
Descubrieron el paraíso con sus ojos, pero no entendieron nada;
No podían entender entonces.
Es el mito de Prometeo en el trópico: robar el fuego de los dioses para iluminar a los hombres, solo para descubrir que la luz puede cegar y el fuego, consumir. Aquí reside la tragedia más profunda. Manuel, en algún nivel, ve. Intuye un orden, una pureza, una verdad que trasciende la miseria material. Su error no es la visión, sino la interpretación. Confunde su anhelo personal de trascendencia con un mandato divino. Confunde su desprecio por la debilidad humana con un llamado a la purificación. Nació demasiado pronto para entender que el paraíso no es un lugar al que se llega, sino una forma de caminar. Que la gracia no se halla en una tierra inhóspita, sino en la aceptación de la tierra que se tiene, con sus demonios y sus ángeles pequeños.
Hay pastores que guían a su propio infierno. Manuel no es un hipócrita. Es un creyente auténtico. Y por eso es más peligroso. Guía con convicción, con el fuego sagrado en los ojos, directo al abismo. Su infierno no es el de los condenados, es el de los iluminados que, al volverse hacia su propia luz, no ven las sombras que proyectan sobre los demás. Es el infierno de la responsabilidad absoluta, de saber, demasiado tarde, que se ha llevado a la perdición a quienes se quería salvar.
La película no ofrece un final feliz, ni siquiera un final catártico. Ofrece un silencio cargado de polvo y preguntas. ¿Vio el pueblo la gracia? ¿Encontraron su paraíso? La cámara se aleja, mostrando el nuevo asentamiento: unas chozas miserables bajo el mismo sol inclemente. No hay milagro. Solo hay hombres y mujeres agotados, mirando a su líder con una fe que empieza a agrietarse, o quizás fortalecida por la misma adversidad.
Al final, lo que queda no es la imagen de Dios o del Diablo. Es la imagen del hombre, solo en medio de una tierra inmensa, con su sed y su sueño de agua. Manuel luchó contra los demonios del pueblo, sin darse cuenta de que el demonio más feroz anidaba en su propio corazón.
Escribí una vez que el mundo es un buen lugar por el que vale la pena luchar. Una pelea cubana contra los demonios lo confirma, pero añade una advertencia: a menudo, la lucha más dura es contra los demonios de uno mismo y que creemos estar combatiendo. El verdadero paraíso no está al final de un camino áspide. Está en la valentía de mirar al demonio a los ojos, en nuestro propio reflejo, y no rendirse. Esta es la única salvación que no conduce al abismo.





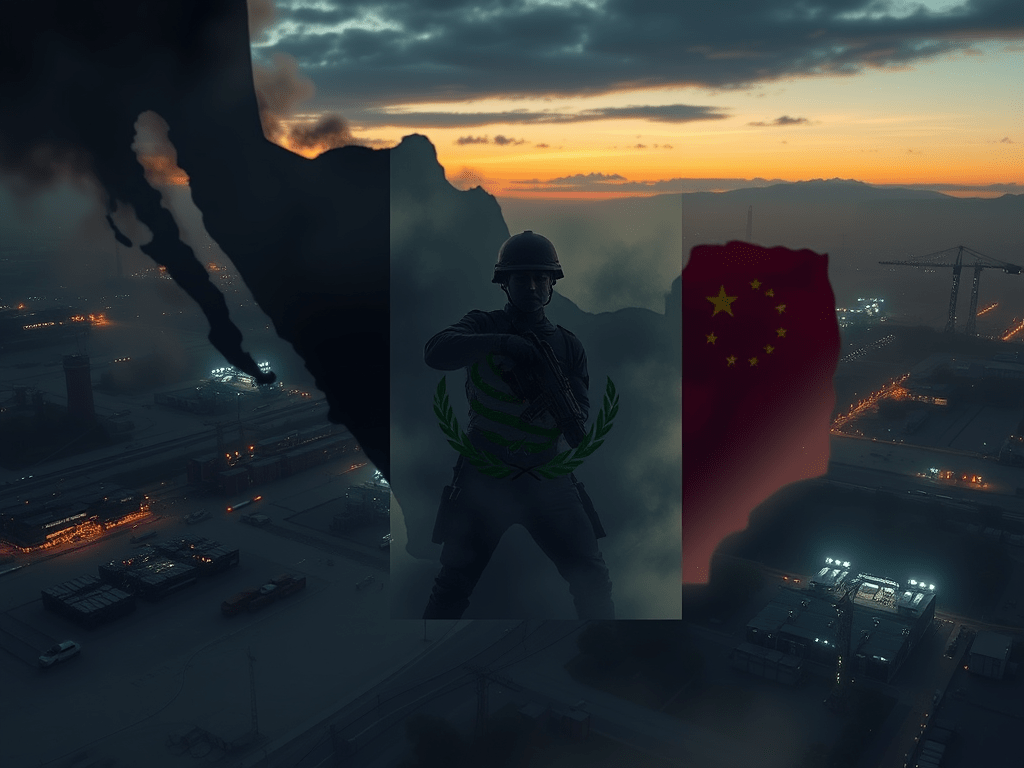

Deja un comentario